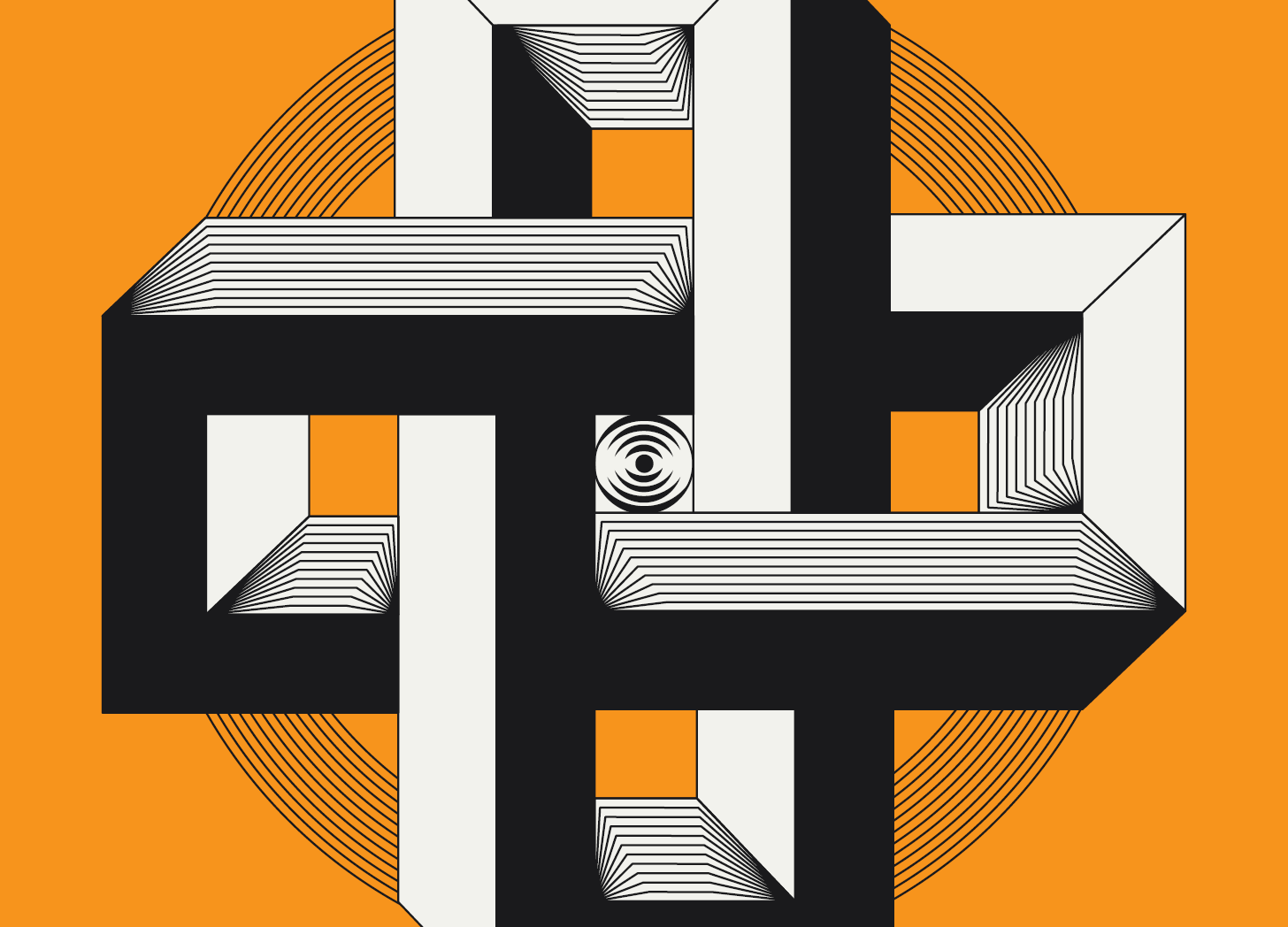Una investigación colaborativa coordinada por CLIP y Agencia Pública demuestra cómo las Big Tech inciden en los Estados
La investigación reúne reportajes que revelan cómo las grandes empresas tecnológicas influyen en las regulaciones, afectando a comunidades y concentrando recursos y poder.
Al inicio de la charla que mantuvimos hace unas semanas con Paula Miraglia, ella describió con crudeza los desafíos de la disrupción tecnológica y señaló la cada vez más evidente asimetría entre los medios de comunicación y las Big Tech. Además fue tajante al afirmar que las grandes empresas de este rubro constituyen una de las industrias más poderosas de la historia de la humanidad, en términos de datos, influencia y recursos.
Una investigación conjunta del medio brasileño Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) nos ayuda a dimensionar aún más ese poder, que parece no tener límites. Para empezar, ya en su introducción revela que las Big Tech se encuentran entre los sectores que más ingresos generan en el mundo. Y para ejemplificar este dato, señala que solo Meta, propietaria de Facebook, acumuló 164 mil millones de dólares en 2024, superando más de tres veces la producción económica de Paraguay.
La mano invisible de las Big Tech, como se titula esta investigación colaborativa en la que más de 15 organizaciones trabajaron a lo largo de nueve meses, reúne materiales que arrojan un poco más de luz sobre los mecanismos implementados por las grandes empresas tecnológicas para moldear proyectos de ley y desplegar su influencia con el objetivo de evitar regulaciones que las limiten. También muestra cómo estas millonarias firmas influyen en el debate sobre la información pública y cuál es el impacto medioambiental de los centros de datos.
La investigación liderada por Agencia Pública y CLIP fue realizada en conjunto por los medios Cuestión Pública (Colombia); Daily Maverick (Sudáfrica); El Diario AR (Argentina); El Surti (Paraguay); Factum (El Salvador); ICL (Brasil); IJF (Canadá); La Bot (Chile); Lighthouse Reports (Internacional); Núcleo (Brasil); Primicias (Ecuador); TechPolicy.press (EE. UU.); N+ (México); Tempo (Indonesia) y el Crikey (Australia). Además contó con el apoyo de las organizaciones de defensa del periodismo como Reporteros Sin Fronteras (internacional) y El Veinte (Colombia).
En este entrega, te compartimos avances de tres de los materiales que indagan en el impacto que las grandes tecnológicas en México, Chile y Paraguay:
La tierra prometida de los centros de datos. En este reportaje, Alberto Pradilla revela para N + Focus la serie de beneficios que algunos gigantes tecnológicos obtuvieron del gobierno de México: leyes adecuadas a sus necesidades, acceso a recursos naturales escasos o grandes hectáreas a precios irrisorios. Del otro lado, se encuentran comunidades como la de Querétaro —con tan sólo 1.500 habitantes— donde pobladores como Antonio Martínez, padecen falta de electricidad y ven sus campos secarse, mientras sus comunidades son rodeadas de parques industriales que consumen grandes cantidades de recursos naturales. Mientras esto sucede, la industria de los centros de datos niega su impacto sobre el medio ambiente y promete inversiones millonarias y miles de empleos.
Alfombra roja en Chile para los data centers: sin evaluación ambiental pero con mapa para invertir. Mientras en gran parte del mundo se encienden las alarmas debido al impacto de la masiva construcción de data centers en el consumo de energía y agua, Chile apuesta por sacar provecho a la promesa del boom de la inteligencia artificial. Así nos lo revelan Francisca Skoknic y Gabriela Pizarro, que describen para La Bot, las maneras en que su país minimiza las exigencias a las empresas tecnológicas e incluso prepara un mapa para que puedan invertir de forma más veloz y sin inconvenientes en zonas como Antofagasta y Magallanes.
Preludio a la batalla energética de la IA. Paraguay, el país de la energía barata, es un destino codiciado para los grandes centros de datos. Pero los beneficios de estos negocios todavía son inciertos para sus habitantes. ¿Son las criptomineras un anticipo del desembarco de la inteligencia artificial? Con esta pregunta arranca el reportaje elaborado por Romina Cáceres Y Josué Congo, para la edición impresa número 6 de El Surti. Mientras un sector sostiene que los excedentes de energía de la hidroeléctrica de Itaipú deben ser vendidos a las criptomineras —con el argumento de que esto servirá para desarrollar industrias y generar puestos de trabajo—, comunidades enteras se ven obligadas a pagar las consecuencias del ruido infernal que produce este negocio: “semejante a una turbina de avión las veinticuatro horas del día”.
Descubrí los reportajes que integran esta gran gran investigación colaborativa, que busca dar visibilidad a cómo operan las empresas que hoy dominan el mundo.
🚀 Oportunidades de aprender y conectar
Hoy, a partir de las 19.00 en La Mediateca (15 de agosto 823), le damos la bienvenida a la primavera en Floralia. Inspirada en las antiguas celebraciones que honraban a la naturaleza y la renovación de la vida, Floralia es una fiesta donde el mejor periodismo ambiental se celebra con arte, música y baile, para sembrar historias que hagan florecer futuros posibles.
Habrá charlas, exposiciones, Surti impresos, lanzamientos de libros, plantines para tu barrio y mucho más. El encuentro es una iniciativa de la Red de Periodismo por la Acción Climática. Te esperamos para compartir y conectar.
🕖 Hasta el próximo martes
Suscribite a la newsletter de La Precisa y recibí información relevante sobre el fenómeno de la desinformación, con análisis y reflexiones de Jazmín Acuña y Alejandro Valdez Sanabria, cofundadores y directores de El Surti; Patricia Benítez, editora de La Precisa; y expertos invitados de todo el mundo. También podés seguirnos en BlueSky e Instagram.